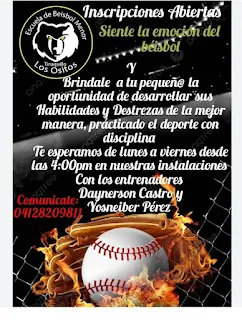Por
David Figueroa Díaz
28/12/2024
Si alguien que se haya dedicado por mucho tiempo a la escritura de temas gramaticales y lingüísticos escribiera las palabras vinistes y estabanos, que contiene el título de este artículo, correría el riesgo de que algún lector descuidado o de esos que andan buscando errores en donde no los hay, este (el lector) podría pegar «el grito al cielo», como decimos en Venezuela, o también se sentiría regocijado por el hecho de creer haberle encontrado un gazapo a alguien que por los años que lleva escribiendo del asunto en cuestión, sería impensable tacharle una falta de esa naturaleza; pero si lee todo el contenido, podrá persuadirse de la intención en el uso de las mismas.
En muchas ocasiones, siempre con diferentes enfoques, trató el tema de «vinistes», «comistes», «dijistes», «volvistes»; «estabanos», «ibanos» y «venianos»; pero en este artículo, último de 2024, volvió a escribir sobre el tema porque se ha convertido en un vicio casi indesarraigable, muy común en diferentes estratos de la sociedad.
Lo cuestionable es que muchos profesionales, incluidos periodistas, locutores, publicistas y educadores, incurren de manera asombrosa en ese desliz, lo cual denuncia el descuido y aun irresponsabilidad, pues por el rol que desempeñan, deben ser ejemplos del buen decir, toda vez que de lo contrario, habrán «arado en el mar», por muy cultivados que quieran aparentar.
Antes de entrar en materia, agradezco a Dios la bondad de darme conocimientos y sabiduría para mantener este trabajo de divulgación periodística, que muchos lectores lo han asumido como una guía de consulta para disipar sus dudas y resolver asuntos del lenguaje escrito y oral. El agradecimiento es extenso al equipo editor de este importante medio de comunicación, por haberme dado la honrosa oportunidad de formar parte del grupo de autores (colaboradores decimos en mi país).
Ha habido ocasiones en las que he estado ausente por razones ajenas a mi voluntad, y ellos han sabido entender. Les reitero mi gratitud y mi compromiso de seguir aportando elementos para un mejor uso del idioma español. ¡Gracias por el apoyo!
Lo de «vinistes», «comistes», «dijistes», «volvistes»; «estabanos», «ibanos» y «venianos», es un rasgo de vulgarismo muy extendiendo, y es un mal que ha hecho metástasis en muchos estratos de la sociedad de algunas naciones, como en Venezuela, que con la llegada de las denominadas radios comunitarias, el idioma español es maltratado de manera inmisericorde.
Se ha vuelto cotidiano el uso de una «s» final en las formas del pretérito indefinido (o perfecto simple) de segunda persona del singular. Lo lamentable es que el daño ha llegado a la lengua escrita, y en especial, a la prensa, reflejado en los portales digitales, en los que, so pretexto de modernidad, inmediatez y cualquier otra excusa, no le dan importancia al buen uso del lenguaje, contadas excepciones que se distinguen muy fácilmente.
Sin entrar en honduras gramaticales que podrían complicar el asunto, es prudente advertir que no se escribe ni se pronuncia «vinistes», «comistes», «dijistes», «volvistes», sino viniste, comiste, dijiste, volviste. El mismo criterio se aplica a supiste, viste, hiciste, partiste, hablaste, cantaste, seguiste, bailaste y todas las formas verbales con la terminación iste y aste. Así de sencillo.
En cuanto a estabannos, ibannos y venianos, extraigo un fragmento de un artículo de mi autoría, publicado en este medio, el 16 de mayo de 2020: «Se dice que las causas que han dado origen a esa impropiedad, están en la analogía con las formas de imperativo en que el pronombre «nos» aparece (llévenos, díganos, háganos), y por el hecho de que, tanto el imperfecto, como el imperativo, son de acentuación esdrújula». Esa es una de las razones; las otras por ahora no voy a mencionarlas.
De modo pues que, sea cual sea el origen de ese uso inadecuado, es un feo vicio que debe evitar todo aquel que se precie de periodista, locutor, publicista, educador o que ejerza un oficio en el que prevalezca la expresión escrita y oral.
Las formas correctas son: estábamos, íbamos, veníamos, cantábamos, comíamos, bailábamos, estudiábamos, orábamos, etc.